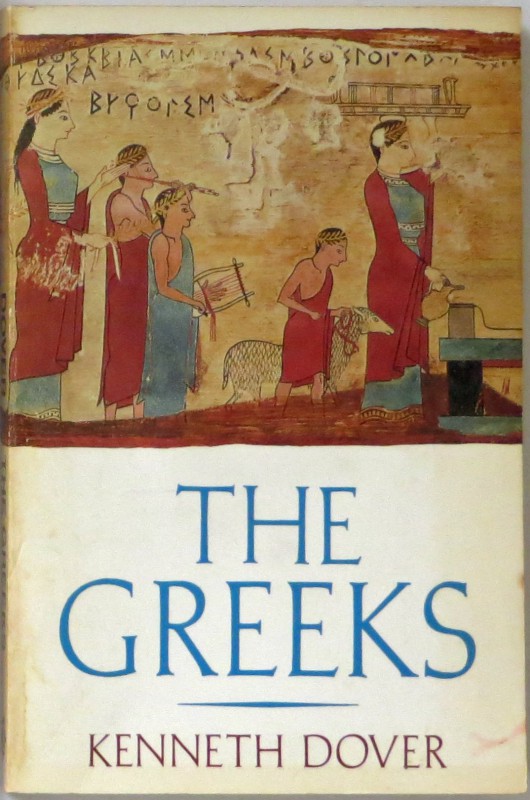Aníbal Romero (ALN).- Los griegos, por Kenneth Dover. “Este libro de Dover ha sido fundamental para cimentar mi apego y veneración hacia algunas de las conquistas intelectuales de los antiguos griegos, entre ellas los dos grandes poemas de Homero y las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides”.
Este es un libro a la vez extraño y magnífico, y no son adjetivos incompatibles. Es un libro extraño, pues a pesar de que su autor lo sustenta sobre una impecable erudición, estructurando los argumentos con envidiable solidez, presenta al mismo tiempo sus temas con una soltura y un talante heterodoxos, que separan la obra del tradicional formalismo académico. El libro, en otras palabras, proporciona al lector un merecido descanso de cierta pedantería intelectual, que no pocas veces asfixia esfuerzos de este tipo. Por otra parte es un libro magnífico, tanto por la profundidad con la que aborda múltiples asuntos de interés sobre la Grecia antigua, como por el estímulo que es capaz de generar en el lector, induciéndole a ir más allá y explorar con mayor amplitud las ideas y problemas que articula y plantea, en tan sólo ciento cincuenta páginas.
Kenneth Dover fue durante años presidente de la Academia Británica y del Corpus Christi College de la Universidad de Oxford, y uno de los más destacados investigadores contemporáneos de la antigüedad griega. Su excelente y elegante estudio sobre Homosexualidad griega (1979) fue un logro pionero en torno al tópico, así como sus indagaciones sobre Tucídides y Aristófanes, entre otros aspectos de la historia, la sociología, la filosofía, la literatura y el arte de los griegos. La obra que ahora deseo comentar, que considero de singular interés y que me ha aportado por años invalorables enseñanzas y deleite espiritual, fue publicada en 1980, y en teoría es un volumen que acompaña una serie de cuatro documentales sobre la Grecia antigua, entonces producidos por la BBC. Ahora bien, el libro es totalmente independiente de la serie de televisión y se sostiene por sí mismo. Su lectura pone en evidencia el extenso y seguro dominio del autor sobre el material analizado, y como sugerí antes, está escrito de forma mordaz, distinguida y lúcida. Como explica al comienzo de la obra, a diferencia de tantos tratados académicos repletos de dudas, reservas y matices, Dover quiso ser definido, claro y podría decirse que hasta sencillo, aun en aquellos casos en que lo que parece cierto es complicado y discutible. Pero eso sí –escribe- “nunca dije una palabra que no creyese verdadera”. Este libro de Dover ha sido fundamental para cimentar mi apego y veneración hacia algunas de las conquistas intelectuales de los antiguos griegos, entre ellas los dos grandes poemas de Homero y las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides.
Dover no pierde tiempo en despejar dos cuestiones. De un lado, que hablar de la Grecia antigua no debe llevarnos a creer que está tan distanciada de nosotros. Del otro, que apreciar en toda su maravillosa dimensión el carácter y significado de esa civilización, el crisol de Occidente, no debe conducirnos a una superficial idealización de la misma. Con respecto al primer punto, Dover cita las bien conocidas frases de Karl Marx en los Grundrisse: “¿Por qué no debería esa infancia de la sociedad humana, esa etapa en la que alcanzó sus más atractivos desarrollos, ejercer sobre la historia posterior un eterno encanto, como un período que jamás retornará?”. Estas palabras, escritas en 1857, ponen de manifiesto una explicable pero inaceptable ingenuidad historiográfica, pues tiene escaso sentido calificar, por ejemplo, al Partenón o a la figura de Sócrates como pertenecientes a “la infancia de la sociedad humana”. Para empezar, ya en 1857 se habían concretado relevantes avances en el proceso de descifrar los jeroglíficos egipcios y las inscripciones babilónicas, pero la mayoría de los occidentales, cuando pensaban en el mundo antiguo, seguían básicamente limitándose a Grecia, Roma y los hebreos, lo que echaba a un lado una inmensa herencia situada más allá de nuestro propio entorno cultural. En realidad, y visto dentro del vasto escenario de la historia de nuestra especie, “Sócrates estaba entre nosotros sólo ayer, y es virtualmente nuestro contemporáneo”. Esta aguda observación es útil para ubicar en su legítimo contexto espacio-temporal el legado griego que todavía persiste, así como las diferencias que obviamente también existen entre la civilización griega y el mundo moderno.
Por otra parte, Dover nos alerta contra cierta tendencia, predominante entre filósofos, literatos y críticos del arte del siglo XIX, extendiéndose en algunos casos –como los del pensador húngaro Georg Lukács y el filósofo alemán Martin Heidegger- hasta el siglo XX, a idealizar la Grecia antigua, olvidando el indispensable sentido crítico, instrumento esencial para equilibrar el juicio histórico. La acertada valoración de los logros de la civilización griega en su conjunto no es excusa para admitir sus fallas y limitaciones. En tal sentido considero equilibrada la posición que asume Dover, quien apunta que esa sociedad practicó la esclavitud, mantuvo en general a las mujeres en un plano subordinado y fue “adicta a la guerra”. Desde esa perspectiva es un mal modelo, “pero lo es igualmente, de alguna manera, cualquier otra sociedad conocida”. Y culmina su toma de posición acerca del problema con estas frases lapidarias: “En lo personal, me interesan más bien las formas en que una sociedad dada puede ser considerada un buen modelo”. Tal es el ángulo desde el cual Dover desarrolla sus reflexiones sobre la Grecia antigua. Sin perder de vista las dificultades, evita caer en la trampa de juzgar el pasado de manera estrecha, para condenarle éticamente con base en los criterios hoy predominantes.
Dover procura señalar con precisión cuál fue en su opinión el rasgo preponderante de los griegos, y focaliza un punto central: la irreverencia. De esta actitud ante la vida, de la voluntad y la imaginación que condujeron a los griegos comunes y corrientes a afirmar: “esto es lo que yo pienso y estas son las razones que me llevan a pensarlo de ese modo”, de todo ello –repito-surgieron la libertad y la democracia. Y cabe enfatizarlo: la democracia fue un invento griego. Se trataba de una democracia restringida a los ciudadanos varones adultos. No era la democracia entendida como ejercicio del poder por todo el pueblo sino –en el ejemplo de Atenas– por una asamblea que excluía a las mujeres, a los niños y adolescentes, a los extranjeros y a los esclavos. Los griegos de ese tiempo no conocían sociedad alguna que concediese el mismo rango deliberativo a hombres y mujeres sobre temas concernientes al gobierno de la comunidad, y tampoco conocían sociedad alguna que no tuviese esclavos en su seno.
En este orden de ideas, escribe Dover, “quien considere la explotación del débil por el fuerte como el peor de los males, percibirá una oscura niebla de maldad extendiéndose a lo largo de toda la historia de nuestra especie”. Y no lo dice para excusar el mal, sino para que asumamos una perspectiva adecuada, razonable y balanceada en nuestro estudio y aprovechamiento del pasado. Los antiguos griegos no fueron perfectos, pero la libertad de algunos fue un avance esencial en el camino de Occidente, y un rasgo distintivo indeclinable de nuestra civilización en su conjunto. La más distintiva contribución de los griegos a nuestra historia fue “combinar la propensión a preguntar: ¿por qué, y por qué no?, con la convicción de que solamente respuestas razonadas y claramente expuestas a tales preguntas debían ser tomadas en cuenta”.
Estos atributos del espíritu griego, el impulso a experimentar, a formular interrogantes y especular, el ánimo de discutir los asuntos públicos en asambleas de hombres libres para expresarse con honestidad, esto y mucho más es todavía reconocible, aunque por supuesto modificado, ajustado y sometido a nuevas y diferentes presiones, en el presente de nuestra civilización, heredera de Grecia. Y de los numerosos aspectos del pasado griego comentados con originalidad por Dover, voy a destacar tres, referidos a la religión, la sexualidad y el arte.
La religión
Es en el ámbito religioso donde posiblemente hallemos las mayores distancias entre la Grecia antigua y lo que hoy conocemos, luego del impacto cultural de más de 20 siglos de cristianismo. Para quien se inicia en la lectura de los poemas homéricos, pocas impresiones se comparan en su extrañeza a la proveniente de las acciones de los dioses, pues las divinidades del Olimpo griego son –para parafrasear el título de una obra de Nietzsche– “humanas, demasiado humanas”. Los dioses son muchos y muy contrastantes en sus características; se pelean, se engañan, se vengan, experimentan celos y tienen sexo entre ellos y a veces con humanos, son arbitrarios e impredecibles. Por encima de todo, no son fuente de valor moral ni de orden ético, y lo que los humanos hacen o dejan de hacer no está vinculado a recompensas o castigos después de la muerte. Pecado, arrepentimiento y redención son nociones cristianas, y los griegos veían la muerte como el fin de todo lo bello y todo lo grato.
En síntesis, los griegos experimentaron el imperativo de creer en dioses “buenos”, aunque en la obra homérica como tal no les encontremos; pero los trágicos como Esquilo y Sófocles sembraron dudas sobre un universo ético marcado por concepciones de culpa heredada y de castigo diferido, esparciendo en nuestro firmamento psicológico, hasta el día de hoy, la angustia que proviene de una duda persistente sobre el sentido de la vida entera, y de la propia existencia del universo.
Algunos, como Protágoras, alcanzaron a enunciar con serena sabiduría la convicción agnóstica, según la cual: “Sobre el tema de los dioses, no me encuentro en posición de conocer si existen o no existen, o cómo lucen. Muchos obstáculos lo impiden, entre ellos la carencia de evidencias y la brevedad de la existencia humana en la tierra”. No obstante, los griegos se hicieron preguntas fundamentales que enlazan la religión y la moral; no sólo se interrogaron acerca de la existencia real de los dioses, o si acaso eran producto de nuestra imaginación, sino que reflexionaron acerca del papel de la religión en la organización y estabilización de la sociedad. Si los dioses en efecto existen, ¿decretan leyes que nos obligan?, y de ser así, ¿nos sancionan si las quebrantamos? ¿Por qué debo yo hacer lo que el resto considera que es lo correcto, en el plano moral, y por qué debo abstenerme de hacer lo que califican como malo o pernicioso? Estas y otras preguntas, entre ellas la que nos compele a decidir cómo debemos vivir y qué debemos hacer, eran parte integral de la filosofía griega, que alcanzó una cima desde entonces inigualada. Y es el estudio de la filosofía y la literatura griegas lo que nos indica que no fueron ajenos a la muy humana necesidad de creer, o forzarse a creer, que el universo obedece a un orden, y que funciona según leyes morales justas que protegen, así sea en otra vida, al inocente, y castigan, así sea en otra vida, al malvado.
En síntesis, los griegos experimentaron el imperativo de creer en dioses “buenos”, aunque en la obra homérica como tal no les encontremos; pero los trágicos como Esquilo y Sófocles sembraron dudas sobre un universo ético marcado por concepciones de culpa heredada y de castigo diferido, esparciendo en nuestro firmamento psicológico, hasta el día de hoy, la angustia que proviene de una duda persistente sobre el sentido de la vida entera, y de la propia existencia del universo. Tal vez a algunos no les agrade esa perenne inquietud, pero pareciera inevitable como elemento insustituible de la cultura occidental y de su raíz griega.
La sexualidad
Sólo puedo acá rozar las interesantes páginas que Dover dedica en su libro al tema de la sexualidad entre los griegos. En ellas despeja unos cuantos mitos, producto de nuestra ignorancia. Comienza por señalar que a casi todos nos interesa el sexo, y relata que en una ocasión presentó una serie de charlas sobre diversos aspectos de la cultura griega, entre ellas la religión, el arte, la literatura, y el sexo. La asistencia a esta última fue igual a la audiencia combinada de todas las otras. Tendemos a creer, sostiene Dover, que en la Grecia antigua el erotismo y una amplia libertad sexual estaban a la orden del día; sin embargo, apunta, si bien las inhibiciones y tabúes sexuales de los griegos no coincidían siempre con los nuestros, “eran numerosos y en algunas instancias notablemente represivos”. Dos son los ámbitos en los que las diferencias entre los griegos y nosotros, en el campo de la sexualidad, son notorios: los griegos pensaban que los dioses disfrutaban el sexo, y también que “el deseo homosexual y su satisfacción era natural, normal, y universal tanto entre los humanos como entre los dioses”.
Es útil hacer notar que para componer su libro sobre La homosexualidad en Grecia, Dover tuvo que acceder a secciones por décadas ocultas en los sótanos del Museo Británico, en las que se conservaban cuidadosa y pudorosamente colecciones de vasijas de cerámica y otros objetos, decorados con escenas de sexo homosexual tan explícitas como escandalosas para muchos. Dover se interroga en su libro acerca de la popularidad de un abierto y tolerado homosexualismo en la Grecia antigua, más que todo masculino, en particular desde el siglo VII antes de la era cristiana en adelante, y concluye que “los griegos eran gente muy inventiva, y nada en sus tradiciones sugería que disfrutar sólo con mujeres jóvenes era mejor que disfrutar tanto con chicas como con chicos”. Transcribo esta cita, entre otros motivos, para dar al lector una buena idea sobre el estilo sarcástico y afilado de Dover, que acentúa el goce que proporciona su libro.
El arte
Para concluir quiero referirme a otro de los campos en los que esta obra de Kenneth Dover aporta brillantes consideraciones, acompañadas de un positivo ánimo crítico y heterodoxo. Se trata del ámbito artístico. En este plano el autor destaca, con mordacidad característica, que para los artistas (pintores, escultores, arquitectos) griegos era evidente que si se iban a tomar el trabajo de crear algo, ello “debería ser más bello de mirar que gente y cosas feas, que fracasos y desencantos, que nos acosan en nuestra existencia diaria. El propósito del arte para los griegos era superar en lo posible las deficiencias de la naturaleza y el azar”. Esta meta, desde luego, contrasta de modo radical con la que empezaron a proclamar los artistas modernos, en particular a partir del siglo XIX. En este sentido Dover hace una segunda observación, igualmente polémica. En su opinión, la idea de que el arte es y debe ser un vehículo para la “self-expression”, la expresión particular de los deseos, aspiraciones, humores, concepciones y caprichos del artista, no tenía cabida entre los griegos: “Self-expression, término que no tiene equivalente entre los griegos, habría en todo caso significado para un artista de la Grecia antigua la libertad de escoger y disponer los elementos que, en combinación, responderían a las solicitudes y expectativas de la comunidad, o de sus mecenas, de manera que un tema en especial cumpliese una determinada función social o religiosa. La noción de que la expresión individual tenía un valor en sí misma no predominaba entre los griegos”. El arte griego, que humanizaba a los dioses, era la manifestación de un “consciente amor a la vida”, que le impulsaba también a idealizar lo humano.
Cómo la belleza puede desencadenar el horror de una guerra
Para concluir este conciso repaso de Los griegos, deseo informar al lector interesado que el libro de Dover, del que tantos puntos de interés he dejado de lado, contiene un capítulo completo dedicado a la interpretación de la Orestíada de Esquilo, es decir, la trilogía de tragedias que incluye Agamenón, Las coéforas, y Euménides. Pienso que estas páginas desarrollan una interpretación caracterizada por su gran perspicacia y originalidad.
(Kenneth Dover: The Greeks, London: BBC Publications, 1980. Lamentablemente no existe, que yo sepa, una edición en español de este libro de Dover, pero por suerte sí se han traducido a nuestro idioma sus obras Homosexualidad griega y Literatura de la Grecia Antigua).