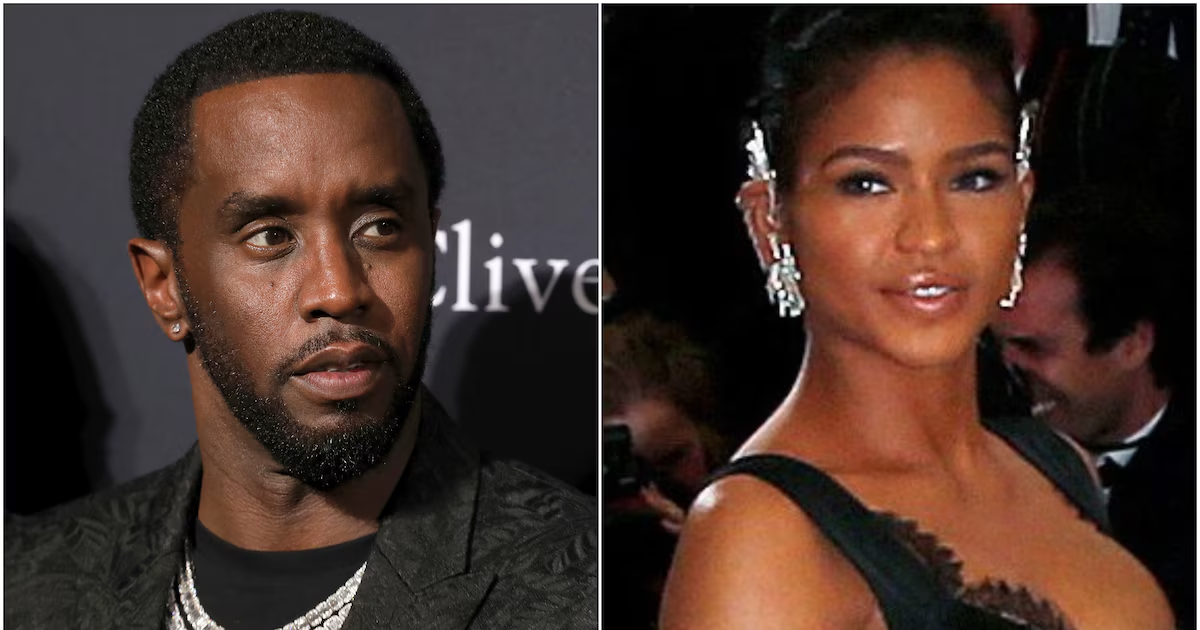Pedro Benítez (ALN).- En marcado contraste con otros líderes de la izquierda latinoamericana, nunca fue un caudillo, y no porque Uruguay carezca de esa tradición. Tampoco ejerció ni buscó tener un liderazgo personalista. No se valió de su prestigio personal para exigir sumisión e incondicionalidad, ni se consideró como insustituible. Ni siquiera buscó la reelección presidencial.
Probablemente, sea ese uno de sus aportes más importantes para la democracia uruguaya y la consolidación del Frente Amplio (FA) como el principal movimiento político de ese país. Nunca le interesó el poder por el poder mismo y no tuvo inconvenientes en ceder el protagonismo a Tabaré Vázquez, porque sabía que era mejor candidato que él.
Su estilo de vida, coherente con lo que predicó (de presidente pobre, de político honrado, de filósofo de la vida sin apego por lo material), es lo que recordamos hoy. Pero en su larga vida hubo dos “Pepe” Mujica.
Hijo de un pequeño estanciero que se arruinó siendo todavía un niño, al parecer José Mujica dio sus primeros pasos en la política en el conservador Partido Nacional por influencia de su familia materna. No obstante, abandonó esas filas en 1962 para unirse dos años después al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, un grupo guerrillero urbano de inspiración marxista.
Influenciado por el pensamiento revolucionario de la época, y en particular por la Revolución cubana, se convenció de que la vía armada era necesaria para lograr la transformación profunda de la sociedad. Participó en numerosas operaciones armadas, como asaltos a bancos, acciones de propaganda, tomas de depósitos de alimentos y armas, así como enfrentamientos con las fuerzas del Estado, siendo herido en combate y capturado varias veces. Fue una figura importante dentro de los Tupamaros, aunque no fue uno de sus máximos estrategas o ideólogos. Ese rol lo desempeñaron figuras como Raúl Sendic, el verdadero fundador del movimiento, y Eleuterio Fernández Huidobro.
Sin embargo, sí fue uno de los miembros más activos y comprometidos, con gran influencia dentro de la militancia y respeto entre sus compañeros por su disposición a asumir riesgos personales.
En algunas de estas operaciones, Mujica dirigió comandos y fue parte de las acciones más arriesgadas. Eso lo convirtió en uno de los guerrilleros más buscados por las fuerzas del orden público.
A medida que los Tupamaros crecían en tamaño e influencia, Mujica se fue convirtiendo en una figura referencial para la base militante, tanto por su coraje como por su austeridad personal. Tenía una voz influyente, pero no era una figura jerárquica dominante. Eso vino después, cuando, ya en democracia, se convirtió en una de las caras más visibles del movimiento reconvertido en partido político.
Fue capturado varias veces por las autoridades y su historia carcelaria es una de las más duras del periodo previo y durante la dictadura uruguaya. Primero en agosto de 1969, cuando fue herido de bala en un tiroteo con la policía tras una operación en la que intentaban tomar un cuartel o un banco (hay versiones divergentes). A continuación, permaneció custodiado en el Hospital Militar, pero logró escapar poco después, en lo que fue considerado una hazaña por sus compañeros.
En marzo de 1970 volvió a caer durante una redada, pero esta vez su detención no duró mucho. En septiembre de 1971, en una operación de ribetes cinematográficos, logró escaparse del Penal de Punta Carretas junto a otros 100 presos políticos, en la mayor fuga de presos en América Latina hasta ese momento.
No obstante, su captura definitiva ocurrió en septiembre de 1972 por parte de las Fuerzas Conjuntas (una unidad integrada por militares y policías), tras intensas operaciones de inteligencia. Para entonces, los Tupamaros estaban siendo derrotados militarmente. La represión del Estado había logrado infiltrar y desarticular gran parte de la estructura del movimiento.
Sin embargo, el Uruguay de aquella época no era la Nicaragua de los Somoza, ni siquiera la Argentina de las dictaduras militares de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado. Era una de las democracias más longevas y prestigiosas del mundo entero. Tampoco se trataba de un país pobre; por el contrario, contaba con niveles de vida y progreso social similares a los de Europa occidental. Pero, a la vez, era una democracia acosada por la creciente inflación, el desempleo y la violencia política, en la cual los Tupamaros tuvieron un papel importante.
Si bien es cierto que este movimiento insurgente contribuyó a la radicalización del conflicto político y social en Uruguay, y sus acciones ayudaron a justificar la militarización del país, estas no fueron la causa directa del golpe de Estado. Fue una de las excusas y justificaciones utilizadas por los militares para intervenir a fin de combatir la “subversión y restaurar el orden”.
La crisis económica, la polarización política, el desgaste del sistema democrático y el contexto internacional convencieron al estamento militar de actuar como los salvadores de la patria. No es aventurado pensar que, desde la instauración de la dictadura militar en Brasil en 1964, la democracia uruguaya estaba condenada.
El 27 de junio de 1973, el presidente civil Juan María Bordaberry, en acuerdo con las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento e instauró un régimen cívico-militar. Tres años después, los militares se deshicieron de Bordaberry y tomaron el mando directamente. Los 12 años de dictadura fueron una catástrofe para Uruguay. La décima parte de la población emigró, principalmente la clase media profesional.
Aunque los Tupamaros ya estaban prácticamente desarticulados al momento de ocurrir el golpe, la represión no cesó, sino que se amplió hacia sindicatos, estudiantes y opositores políticos en general, lo que sugiere que, al igual que en Argentina y Chile, el objetivo real de los militares era someter a la sociedad por medio del terror, dando rienda suelta a las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y la censura.
Durante esos años, Mujica fue considerado uno de los “nueve rehenes” del régimen militar, junto a otros líderes del Movimiento Tupamaros como Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof. Desde 1973 hasta 1985 fue mantenido en condiciones extremas de aislamiento, sin visitas familiares, con escasa alimentación y sometido a constantes traslados y amenazas de ejecución.
Los militares decían que, si los Tupamaros volvían a actuar, los rehenes serían fusilados.
La película “La noche de 12 años” (2018), del director Álvaro Brechner, narra vívidamente el largo cautiverio de Mujica, Rosencof y Huidobro.
Fueron liberados en 1985, tras la restauración democrática y una ley de amnistía que permitió la salida de los presos políticos.
Ese año Mujica no solo logró su libertad personal, sino que volvió a nacer. Ahí empieza su otra vida.
En 1989, junto con otros ex tupamaros, fundó el Movimiento de Participación Popular (MPP), un partido político de izquierda, y se integró al Frente Amplio (FA), una coalición de partidos socialistas, comunistas y progresistas. Sucesivamente fue diputado (1995–2000), senador (2000–2005) y, cuando el FA ganó las elecciones en 2004 con Tabaré Vázquez, fue designado ministro de Ganadería.
En esos años se convirtió en una figura muy popular por su estilo directo, lenguaje coloquial y vida austera. De haber apostado por la vía armada, pasó a ser un apasionado defensor de la institucionalidad democrática y la reconciliación nacional.
“Si reivindicamos la lucha armada, le estamos mintiendo a la historia. La historia fue más sabia que nosotros: nos derrotaron militarmente, pero nos vencieron con ideas y con urnas”, afirmó por esos años.
“Aprendí que para vivir hay que cargar con las heridas, pero no vivir de ellas. No hay que odiar, porque el odio termina atrapándote a vos”, dijo en otra ocasión.
Con Tabaré Vázquez hizo muy buen equipo, porque mientras este era un socialista moderado, enfocado en la gestión pública que dio credibilidad institucional al FA ante clases medias y disipó los temores de la izquierda en el poder, Mujica era un carismático, campechano, de base rural y obrera que conectó con los sectores populares.
Su personalidad despertaba gran entusiasmo en sus bases, pero era consciente de que su pasado guerrillero podría haber sido un factor negativo en una campaña presidencial. Por eso aceptó un papel secundario, fortaleciendo al FA desde adentro.
Aunque a veces criticado por falta de profundidad técnica en temas complejos, su paso como ministro de Ganadería (2005–2008) le abrió el camino a la candidatura presidencial del FA en 2009 y a ganar la elección en segunda vuelta, asumiendo en 2010.
En vez de trasladarse a la residencia presidencial, Mujica y su esposa siguieron viviendo en su granja a las afueras de Montevideo. Ese estilo de vida humilde, su lenguaje sencillo y un gobierno de medidas audaces pero eficaces, le garantizaron al movimiento una nueva victoria en 2014.
Legalizar y regular la venta de marihuana provocó elogios y críticas en todo el mundo. Ni dentro ni una vez fuera del Gobierno abandonó la polémica. Tuvo una relación complicada con Cristina Kirchner (“esta vieja es peor que el tuerto”); fue condescendiente con Fidel Castro y Hugo Chávez, pero ambivalente con los regímenes que instauraron.
Sabía que le queda poco tiempo de vida, pero hizo campaña para asegurar la elección presidencial de Yamandú Orsi. Y hace pocos días lanzó duras críticas a los sindicatos por anunciar un paro contra el nuevo presidente.
Así nunca hubiera sido presidente de su país, su apasionante vida, la resistencia durante el cautiverio y su rol en la transición democrática le dieron un papel en la historia.
En ese sentido, otro aporte crucial, desde el retorno de la democracia a Uruguay en 1985, fue el respeto que manifestó en todo momento por sus adversarios. Contraste notable con las estrategias electorales hoy de moda, caracterizadas por atizar los conflictos, insultar a los oponentes y avivar los odios.
De ahí una de sus frases más icónicas: “Una república es eso: convivir con el que no me gusta, con el que piensa distinto. Si no, no es república”.
@PedroBenitezF