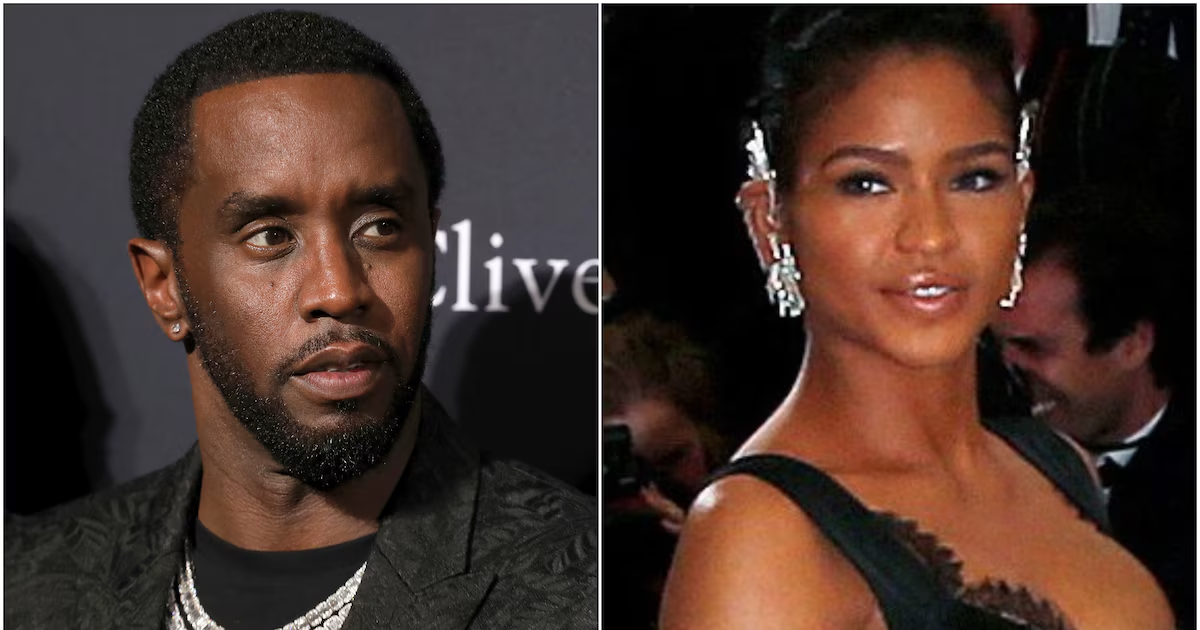Pedro Benítez (ALN).- Luego de un breve conflicto armado ocurrido entre diciembre de 1878 y febrero de 1879 (la Revolución Reivindicadora), Antonio Guzmán Blanco regresó al ejercicio del poder en Venezuela. El 21 de febrero de ese último año desembarcó en Puerto Cabello, y el 26 de ese mismo mes ya estaba en Caracas, donde asumió el mando como Director Supremo. El siguiente 10 de mayo, un Congreso de Plenipotenciarios lo designó presidente de la República.
Se inició así el denominado Quinquenio (1879-1884), su segunda etapa como gobernante del país que, a decir verdad, fue tan productiva como la anterior (1870-1877). En esos años se creó el bolívar de plata como unidad monetaria nacional; se editaron las Memorias del general O’Leary; el Gloria al Bravo Pueblo fue declarado himno nacional; se llevó a cabo el II Censo Nacional; también se conmemoró el centenario del nacimiento del Libertador; se inauguró el ferrocarril Caracas-La Guaira, así como el inicio de numerosas obras públicas por casi todo el territorio nacional; y hasta comenzó por vez primera el servicio telefónico en la capital.
Hubo, además, un aspecto en la vida política del país que Guzmán decidió modificar: la Constitución. La vigente entonces había sido aprobada por él y para él en 1874, pero, por lo visto, ya no le era de utilidad. Inspirado supuestamente en la “feliz Suiza”, hizo aprobar un nuevo texto constitucional en 1881, en el que introdujo dos modificaciones fundamentales: la reelección inmediata del presidente, pero no mediante el voto directo popular, sino por medio de un Consejo Federal creado para tal fin, cuya composición sería, obviamente, controlada por él; y la centralización del poder político en Caracas, es decir, en el presidente, eliminando los restos de autonomía federal.
“Estados Unidos de Venezuela”
Y así fue como el hijo del fundador del Partido Liberal venezolano, la mano derecha del mariscal Juan Crisóstomo Falcón y uno de los caudillos de la sangrienta Guerra Federal (1859–1863), con tal de asegurarse una permanencia sin sobresaltos en el poder (aunque a la larga no le sirvió de mucho), dejó de lado o, para ser más precisos, traicionó, las banderas por las que, fusil en mano, los liberales habían peleado por décadas.
Tras la victoria de la Federación en 1863, Venezuela promulgó en 1864 una de las constituciones más radicales de su tiempo. El país se transformó oficialmente en los “Estados Unidos de Venezuela”, un nombre que evocaba el modelo de la admirada república del norte y que daba a las antiguas provincias el estatus de “estados soberanos”. A cada uno se le permitió tener su propia constitución, bandera, ejército y amplios márgenes de autonomía. Era el sueño federal hecho texto legal, fruto del sacrificio de una guerra que había dejado decenas de miles de muertos a lo largo del país.
Pero una vez consagrado como el jefe indiscutible del liberalismo venezolano, Guzmán Blanco llegó a la conclusión de que el federalismo radical era más bien desgobierno. Durante sus largos períodos en el poder fue consolidando un estilo de gobierno autoritario, modernizador y centralista.
Centralismo
El cambio que más llamó la atención en la Constitución de 1881 fue la reducción de los estados: de los 20 originalmente establecidos en 1864, se pasó a nueve grandes entidades federales, unificadas bajo criterios administrativos. Con ello, Guzmán pretendió eliminar buena parte de los bastiones del poder regional que alimentaban a los caudillos, centralizar el control en Caracas y con esto sacar del camino a cualquier potencial rival.
Aunque el texto de 1881 no eliminó formalmente el federalismo, en la práctica lo sujetó. El poder central conservaba amplias atribuciones y comenzaba a intervenir más activamente en la designación de autoridades regionales. Las garantías de soberanía estatal se diluían en favor de una administración más cohesionada. De hecho, en paralelo al cambio constitucional, Guzmán centralizó ese mismo año la importante aduana de Maracaibo, por donde se exportaban las fanegas de café a Europa, principal fuente de ingresos del país.
Fue una clara ruptura con las banderas enarboladas por Ezequiel Zamora y Falcón en 1859, en contra del centralismo de los conservadores y de la excluyente oligarquía caraqueña.
Victoria política
La Federación había sido una promesa de justicia, igualdad y descentralización del poder en favor de los campesinos, los peones y los olvidados. Zamora y el Indio Rangel habían encabezado la rebelión campesina de 1846 invocando “elección popular, principio alternativo, orden, horror a la oligarquía”. Y los hacendados y grandes comerciantes acusaron en esa ocasión al padre de Guzmán Blanco, Antonio Leocadio Guzmán, de haber agitado al populacho con su prédica, imputación que lo puso al borde de la pena de muerte.
Por eso la Constitución de 1864 representó una victoria política y simbólica.
Pero, como se podrá apreciar, Guzmán Blanco, aunque liberal de palabra, en la práctica fue otra cosa. Bajo su mando se erigieron obras públicas, se modernizó la administración, se implantó la educación laica y gratuita, pero también se persiguió la disidencia, se silenció la prensa crítica y se concentró el poder en el Ejecutivo nacional.
La Constitución de 1881 es, por tanto, un reflejo fiel de esas contradicciones: mantiene el discurso federal, pero impone límites prácticos a su ejercicio. Conservó el nombre de “Estados Unidos de Venezuela”, pero hizo que esos “estados” fueran menos autónomos.
Concentración de poder
Sin embargo, todo hay que decirlo, fue un paso en la edificación del Estado nacional venezolano, algo que, en realidad, y en contra de una conseja muy extendida, no comenzó Juan Vicente Gómez, sino Guzmán Blanco una generación antes. Después de todo, el experimento del federalismo absoluto de 1864 había provocado más anarquía, con la proliferación de ejércitos locales y de la corrupción administrativa.
A partir de entonces, la concentración del poder marcaría el rumbo del país durante más de un siglo. El federalismo, como ideal, seguiría presente en el discurso oficial, pero rara vez en la realidad.
La Constitución de 1881 no provocó una guerra, ni un alzamiento, ni una ruptura constitucional profunda. Pero fue, en silencio, el inicio del fin del federalismo que proclamaron Guzmán padre, Zamora y Falcón.
Para los críticos del Ilustre Américano, y para los que todavía creían en el lema “tierra y hombres libres”, fue una traición elegante, revestida de legalismo. En cambio, para el historiador (y apologista del guzmancismo) Francisco González Guinán, fue un ajuste necesario a las realidades de un país fragmentado.
Traición
No obstante, sería injusto sugerir que Guzmán traicionó todas las promesas de la causa liberal. Promovió la educación pública, laica y gratuita (con las limitaciones materiales de la época), fue consecuente con la eliminación de jerarquías legales y sociales heredadas de la colonia y, con celo, defendió la separación de la Iglesia y el Estado. Y probablemente razón no le faltaba cuando despojó de autonomía a los estados. Pero cuando el sufragio universal masculino (esa promesa de ampliar el derecho al voto más allá de las élites terratenientes y letradas) le molestó, no dudó en suprimirlo. Tampoco ahogar y perseguir la libertad de expresión.
Esa fue la razón fundamental de la reforma constitucional de 1881: evitarse los riesgos, sobresaltos y alzamientos que las disputas electorales habían provocado en Venezuela en el siglo XIX.
Sin embargo, Guzmán Blanco no pudo con ella doblegar la fuerte y persistente oposición a su gobierno y a su persona. Hubo una conjura para asesinarlo en marzo de 1887, y poco después ocurrió la ruptura política con, su hasta entonces, siempre leal general Joaquín Crespo. De modo que, aplicando una máxima no escrita de la política venezolana, según la cual “pescuezo no retoña”, el 8 de agosto de 1887 entregó el poder al general Hermógenes López y se fue a Europa con su familia.
En 1891 fue sancionada una nueva Constitución que eliminó el Consejo Federal y regresó a la elección directa del presidente. Pero las luchas políticas en Venezuela seguirían.