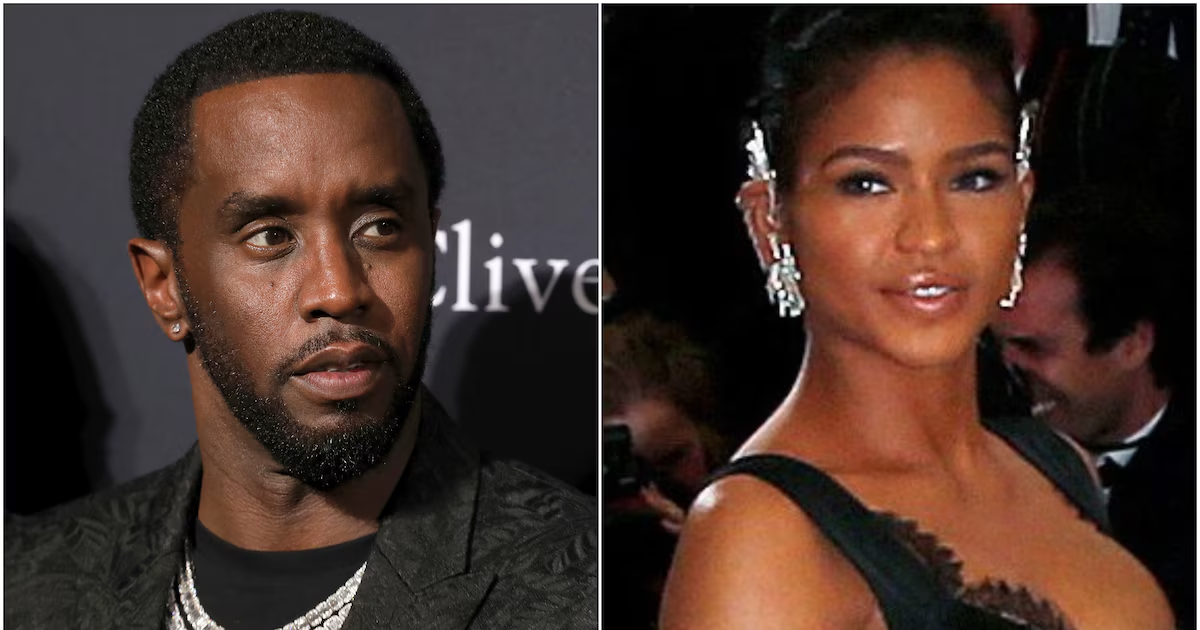Pedro Benítez (ALN).- Cuando el patriarca de Venecia, Angelo Giuseppe Roncalli, fue elegido Papa en 1958 como Juan XXIII, muchos pensaron que sería un pontífice de transición debido a su avanzada edad (contaba entonces con casi 77 años). Sin embargo, sorprendió al mundo e hizo temblar a la Iglesia católica cuando tres meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, convocó el Concilio Vaticano II, el primero en casi un siglo.
A diferencia de otros sínodos del pasado, en este no se pretendía atender una crisis doctrinal o atacar una herejía, como por ejemplo ocurrió ante el cisma que provocó Martin Lutero en el siglo XVI. Tampoco era una reacción defensiva y de sospecha ante los dramáticos cambios provocados por la revolución industrial en Europa, el ascenso de ideologías como el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo, tal como lo había sido el Concilio Vaticano I entre 1869-1870. De hecho, fue en este último año cuando el papado como entidad política independiente fue sepultado por las guerras de unificación italiana.
Por el contrario, la reunión conciliar promovida por Juan XXIII rompió con siglos de aislamiento institucional, promovió la libertad religiosa y el respeto por otros cultos, mientras se alineó con los valores emergentes como el pluralismo y los derechos humanos.
En contraste radical con el Concilio anterior, que definió el dogma de la infalibilidad del Papa y presentó una visión muy centralizada y jerárquica de la Iglesia, este optó por una renovación espiritual y pastoral. Ese “aggiornamento”, como lo denominó la prensa italiana de la época, buscaba, en resumidas cuentas, actualizar la Iglesia, ponerla en sintonía con los tiempos modernos y así hacer más efectiva su labor.
De modo que Juan XXIII fue un reformador, casi un revolucionario, en lo que de eso se puede ser en una institución milenaria. Vio lo que era evidente: la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, las nuevas corrientes sociales y políticas estaban transformando la vida de las personas y cambiando al mundo de una manera total. Para no perder relevancia, la Iglesia romana tenía que cambiar, renovando su lenguaje, sus formas de actuar y mostrando su mensaje de fe como algo vivo.
Sin embargo, no faltó quien expresara el temor de que ese Papa fuese un hombre demasiado simple para la inmensa responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Pero por experiencia de vida sabía que la Iglesia Católica estaba distanciada del mundo. Había sido delegado apostólico para Turquía en 1934, un país musulmán, aunque bajo un gobierno profundamente secular, y nuncio apostólico en Francia, corazón del laicismo europeo.
Enfrentando la resistencia de buena parte de la curia y pasando por encima de la declaración de infalibilidad papal del Concilio Vaticano I, se refería a los obispos de otras partes del mundo como colegas y hermanos a los que no imponía órdenes, sino que solicitaba consejo. Ese fue el espíritu con que promovió el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965 que, incluso, tuvo un carácter ecuménico, pues contó con la participación significativa de observadores no católicos.
Como él mismo dijo, fue: “abrir las ventanas” para que entrara aire nuevo.
Ese evento tuvo un impacto notable en el mundo de los años sesenta, la década marcada por el auge de los derechos civiles, la Guerra Fría, el avance del feminismo y la revolución cultural.
El Concilio habló de la Iglesia como el Pueblo de Dios, una comunidad en la que todos, laicos y clérigos, comparten una misma dignidad por el bautismo. Aunque no se dejó de reconocer la autoridad del Papa y de los obispos, se subrayó la importancia de la colegialidad episcopal. Este cambio de visión reconoció el papel activo de los laicos, no sólo como asistentes pasivos a la misa, sino como agentes de evangelización en el mundo, en sus trabajos, familias y comunidades.
Otro de los cambios, muy sorprendentes para los que no conocimos aquel mundo, fue la reforma litúrgica. Antes del Vaticano II, la misa se celebraba en latín y el sacerdote oficiaba de espaldas a los asistentes. Tras el Concilio, la misa empezó a celebrarse en el idioma de cada país, con el sacerdote de cara a la asamblea y buscando la participación activa de los feligreses en respuestas, cantos y oraciones.
Uno de los documentos más extraordinarios fue Gaudium et Spes (“Gozo y Esperanza”), una mirada profunda sobre la realidad del mundo contemporáneo. En vez de condenar los cambios sociales o tecnológicos, la Iglesia optó por leer los “signos de los tiempos” y entablar un diálogo sincero con la cultura moderna. Se abordaron temas como la justicia social, los derechos humanos, el trabajo, la familia, la paz y el desarrollo.
Otra de sus determinaciones más controversiales fue el impulso del diálogo con otras confesiones cristianas y, por primera vez, se habló de forma positiva sobre otras religiones. El documento Nostra Aetate fue revolucionario en este sentido: reconoció “la verdad presente en otras religiones” y condenó expresamente el antisemitismo. La declaración Dignitatis Humanae, que defendió el derecho de cada persona a la libertad religiosa, algo impensable décadas antes, cuando se consideraba al catolicismo como la única religión verdadera. En cambio, el Concilio afirmó que la fe no puede imponerse, sino que debe ser aceptada libremente.
Este reconocimiento de la libertad de conciencia y del pluralismo fue vital para mejorar las relaciones entre la Iglesia y los Estados modernos, cerrando una brecha abierta desde la Revolución francesa.
Aunque el Vaticano II no cambió la doctrina fundamental del catolicismo, sí transformó su lenguaje y actitud.
En palabras del teólogo Karl Rahner, “el Concilio fue el primer intento serio de la Iglesia por convertirse en una verdadera Iglesia mundial”. Ya no solo una institución europea, sino una comunidad católica en el verdadero sentido de la palabra: universal.
Estos cambios no ocurrieron sin controversia y oposición, siendo los cardenales Francis Spellman, influyente arzobispo de Nueva York, y Alfredo Ottaviani, teólogo y secretario de la Congregación del Santo Oficio (hoy conocida como la Doctrina de la Fe) las más destacadas. Sin embargo, la más conocida y persistente fue la del arzobispo Marcel Lefebvre, excomulgado por Juan Pablo II en 1988.
Sin embargo, no sería justo desconocer que Iglesia católica ya se había aproximado a abordar los problemas del mundo moderno como con la encíclica de León XIII, Rerum novarum, su primer gran documento sobre temas sociales, donde concretamente defendió los derechos de los trabajadores a un salario justo y a organizarse en sindicatos.
Por otra parte, el Concilio Vaticano II daría impulso involuntario a la Teología de la Liberación, que sería motivo de debate y controversia dentro y fuera de la Iglesia.
Juan XXIII no llegó a ver sus conclusiones pues falleció el 3 de junio de 1963. Pero su sello personal lo marcó, así como el devenir del catolicismo hasta nuestros días. Desde sus primeros días como pontífice provocó gran consternación entre la curia por sus inesperadas visitas a los barrios pobres de Roma, a los hospitales y a las cárceles. Fue el primero desde 1870 que ejerció su ministerio de obispo de esa ciudad visitando personalmente las parroquias de la diócesis. Su temperamento alegre y calidez humana cautivaron a buena parte de la opinión pública mundial como ninguno de sus predecesores había hecho. Por supuesto, fue el primer Papa convertido en una celebridad internacional gracias al auge de la televisión.
Hizo de mediador no oficial entre Nikita Krushchev y John F. Kennedy durante la crisis de los misiles de octubre de 1962, intercambió correspondencia con el líder soviético, recibió a su hija en el Vaticano en lo que se consideró un momento simbólico de las relaciones entre la superpotencia atea y la Santa Sede. En su línea ecuménica se reunió con el arzobispo de Canterbury, siendo la primera vez en más de cuatrocientos años, desde la excomunión de Isabel I, que la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra se reunía con el Papa de Roma.
Además, durante sus apenas cinco años de pontificado rejuveneció la Curia y nombró 37 nuevos cardenales, la mayoría de los cuales no eran italianos y donde por primera vez figuraron un tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano.
De modo que inauguró la era de los papas modernos, tal como los conocemos hoy en día. Con él quedó atrás aquella imagen asociada a los “Prisioneros en el Vaticano”. Imprimió un nuevo estilo, el de un obispo de Roma humilde, cercano y abierto al mundo. Su calidez personal le ganó el apelativo del “Papa bueno”. Transformó el rostro de la Iglesia contemporánea, impulsando a ser una institución más abierta y tolerante al mundo moderno. Sin él no se explican Karol Wojtyła y Jorge Mario Bergoglio.
@PedroBenitezF